LAUTRÉAMONT

Isidoro Ducasse, poeta canonizado por el surrealismo, conserva hasta el presente su estigma de autor “maldito”. Ello debido a que su implacable crítica a las convenciones morales y lingüísticas no han podido ser absorbidas o neutralizadas por la institucionalización o la moda.
Eso es lo que ha sucedido con la casi totalidad de aquellos creadores o movimientos que en su momento supieron engendrar la semilla del escándalo en diferentes etapas de nuestra cultura burguesa. La misma que a mediados del siglo XIX enjuició a Baudelaire y censuró sus Flores del mal. La que más adelante, comandada por oligarquías nacionalistas (habiendo hundido al mundo en el lodazal sangriento de la primera Guerra Mundial y conduciéndolo irresponsablemente hacia la segunda) se autoproclamara autoridad moral, e hiciera alarde de su celo por las “buenas costumbres” despachándose contra el credo iconoclasta de los surrealistas. Llegados los años sesenta, multitudes juveniles que aspiraban a “abrir las puertas de la percepción” y crear un mundo en el que fuera posible llevar “la imaginación al poder”, acabarían por transformárse en el chivos expiatorios de un lenguaje político que en nombre de la tan mentada “guerra fría” justificó las más ardientes pasiones criminales de las que el despotismo de una potencia o de un régimen militar impuesto por la misma pueden ser capaces.
Todas esas manifestaciones de rebeldía pasaron con el tiempo a formar parte de una historia que terminó por neutralizarlas, integrando el lenguaje que las caracterizaba a rentables tendencias de mercado y a una publicidad carente de límites éticos (siendo en ocasiones, bien mirado, lo que se presenta con formato artístico, una velada propaganda). El precio que paga por esto la sociedad es el de exhibir características esquizoides, proclamando (por ejemplo, a través de esa enorme industria de propaganda que es Hollywood por lo general) idílicas y hasta frívolos ejemplos de “libertad de expresión” que, bien sabemos, no resistirían ser puestos a prueba en la vida cotidiana del hombre común.
En definitiva, haciendo a un lado la mera expresión verbal o artística (esta última, a veces, entre comillas), poco es el terreno que se ha avanzado a favor de la verdadera libertad individual. Mejor diríamos que lo que han existido son marchas atrás con sus correspondientes y lentos retornos a donde estábamos antes (algunos insisten en llamar a eso “progreso”).
Pero (y aquí llegamos a lo que nos interesa destacar) por tratarse precisamente la mayor libertad lograda la que corresponde al terreno del lenguaje, difícilmente alguien (más allá de que sí se pueda sorprender) se escandalice demasiado ya con las obras de Baudelaire, Rimbaud, Tristan Tzara o inclusive William Burroughs. Ya estamos vacunados de espanto.
Si embargo, cuando hablamos de Lautréamont, el caso es sustancialmente distinto.
Apariencias desnudas 1

Una de las características más notables de la poesía moderna consiste en su independencia respecto a cualquier parámetro exterior a su propia experiencia creativa. La proposición de una forma distinguible del contenido pasó a ser, para los artistas más comprometidos con su creación, un falso dualismo. La adecuación a una estructura determinada o a cualquier tipo de precepto será desechada rotundamente a favor de la más absoluta libertad formal para que el creador pueda desarrollar a través de su obra el lenguaje que ésta misma le imponga y no lo que le imponga la tradición o la moda.
A partir de la revolución romántica la creación artística es entendida y valorada en función de su intensidad expresiva, siendo cada experiencia creativa la que dictamina sus propias necesidades estéticas. Desaparece la noción de “estilo”, en la medida de que cada una de esas experiencias de creación es única e irrepetible. La prolongación de una fórmula estética significa estancamiento, limitarse uno mismo.
El vínculo que se establece entre la poesía y el lenguaje desarrolla entonces un proceso de descubrimiento de lo real que desecha la apariencia para alcanzar revelaciones de importantes márgenes de la realidad (del mundo y de la propia condición humana) a las que sólo mediante la intuición es posible tener acceso, quedando definitivamente establecido que la razón es un instrumento muy limitado de conocimiento. Einstein en el plano de la física y Freud en el de lo psicológico, serán los encargados de llevar a cabo en el campo de la ciencia el correspondiente derrumbe de preconceptos sostenidos en los razonables silogismos de lo aparente.
Un rastro perdido
Son muy pocos los datos acerca de la vida de Ducasse. El poeta que escribiera “Yo no dejaré memorias”, parece haber cumplido al pie de la letra con tal iniciativa. Casi podría decirse que el acceso a la escasa información biográfica de que se dispone no ha sido posible gracias sino a pesar de él.
La publicación del Canto I de Maldoror en forma de folleto no lleva firma, y la versión definitiva publicada en la edición de Los Cantos de Maldoror se la identifica con un seudónimo: Conde de Lautréamont. Se hace por lo tanto evidente su interés en independizar a la obra del autor.
Los biógrafos, sin embargo, se han servido de la creación poética para alzar ciertos espectros a modo de representación del misterioso hombre que la escribió. El recurso más frecuente ha sido el identificarlo con el protagonista de los Cantos, lo cual sólo puede ser interpretado seriamente como una aberración.
Todo parece apuntar en la dirección señalada por el propio Ducasse cuando escribiera: “Busquemos ese cuerpo que no puede hallarse y que sin embargo mis ojos distinguen; merece de mi parte las más efusivas expresiones de una admiración sincera. El fantasma se burla de mí: me ayuda a buscar su propio cuerpo. Si le hago señas de que se quede en el lugar en que está, he aquí que repite mis propias señas...”. Precisamente una de las características del la obra de Duchase, señalada tempranamente por Roger Caillois, es la de adelantarse a todo intento de interpretación, burlarse de tales pretenciones parodiándolas.
Entre los trazos documentales que nos permiten construir un esbozo biográfico de Ducasse, se cuenta con las actas de nacimiento y de bautismo: Isidore-Lucien nació en Montevideo el 4 de abril de 1846, hijo del diplomático francés François Ducasse, de 36 años de edad y de Célestine-Jaquette Davezac, de 24 años. Fue bautizado el día 16 de noviembre de 1847, habiendo ya para entonces fallecido su madre. Viajó a Francia por vez primera en 1859, con el propósito de estudiar, matriculándose en el Liceo de Tarbes para, a partir de 1863 continuar sus estudios en el Liceo de Pau. En 1865 se pierde todo rastro documental del poeta quien en 1865 realiza un viaje al Río de la Plata, visitando Montevideo y probablemente la provincia argentina de Córdoba.
El Canto I se publicó en 1868, seguido, al año siguiente por la edición del volumen completo de Los Cantos de Maldoror. Los datos biográficos, a partir de entonces, se ven reducidos a algunos cambios de domicilio en París y a la publicación, en junio de 1870, de una obra tan detonante como la primera: una paródica revisión a la retórica y a los tratados de estilo, titulada Poesías.
Isidore Ducasse falleció a las ocho de la mañana del jueves 24 de noviembre de 1870 en el número 7 de la calle de Faubourg-Montmartre, según consta en el acta de defunción, que se refiere al joven como “hombre de letras”, pero se cierra enigmáticamente “sin otra información”, dejando sin establecer las causas del deceso.
El tortuoso camino de la obra
La edición de Los Cantos de Maldoror, salvo los veinte ejemplares entregados al autor, fue retenida por su editor, Lacroix, quien temiera a la reacción de los funcionarios encargados de la censura.
Un librero belga adquirió en 1874 los fondos de la editorial, entonces quebrada, pero tampoco se atrevió a distribuir el libro. Debieron pasar 11 años para que decidiera mostrar un ejemplar a uno de los miembros del grupo literario La Jeune Belgique, del que formaba parte Iwan Gilkin, quien dio el primer espaldarazo a la promoción del libro. Convenció a sus amigos de comprar varios ejemplares, algunos de los cuales fueron enviados a Francia, y por esa vía llegó a manos de León Bloy, quien hace la primer referencia a Lautréamont en su novela El desesperado. Dice que se trata la suya de “una obra única y llamada a tener probablemente resonancia” pero que “carece de forma literaria; es lava líquida, algo insensato, negro y devorador”.
Así se inicia la leyenda negra de Lautréamont. Bloy agregaría en un artículo que el autor de ese libro “murió en reclusión” (imposible imaginar el origen de semejante error) e insistía en la locura del escritor, recomendando evitar la lectura de Los Cantos de Maldoror.
Rubén Darío conservó la misma actitud cuando, a través de su libro Los raros, lo presentó al público castellano con frases como: “No hay que jugar al espectro porque se llega a serlo”, o “quien ha escrito los Cantos de Maldoror puede muy bien haber sido un poseso”.
Ducasse dejó muy claro que esperaba tales reacciones, al increpar en el inicio mismo de la obra al lector, incitándolo provocativamente a abandonar su intento de continuar la lectura y penetrar “semejantes landas inexploradas”.
El triunfo de la imagen
La importancia adjudicada a la obra de Ducasse tiene como directos responsables a los miembros del movimiento surrealista, que adoptaron una defensa intransigente e incondicional de aquellos escritos que confirmaban como ningún otro el postulado de Breton: “La belleza será convulsiva o no será”.
Semejante reversión del concepto de belleza encuentra su estandarte en la famosa comparación de Lautreámont: “hermoso como el encuentro fortuito entre un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección”.
La influencia de Ducasse sobre el surrealismo no se reduce al ámbito poético. Probablemente Marcel Duchamp sea quien más aprovechó la ruptura de los vínculos entre el objeto y el concepto propio de la obra ducassiana, y por esa vía (hay que recordar que Duchamp radicó en los Estados Unidos) el movimiento de artistas conceptuales de los años 70 le debió a Ducasse seguramente más de lo que sus propios exponentes pudieron ser capaces de imaginar.
André Breton exigía de los artistas “el ojo en estado salvaje”. Si Lautréamont es considerado el padre indiscutido del espíritu surrealista se debe, precisamente, a esa característica que en su obra alcanza a ser por momentos radical: la imagen y la palabra, en estado salvaje, no representan al mundo sino que lo presentan. El método es crearlo.
http://mx.geocities.com/artecheira_web
1 Apariencia desnunda: Adopto por coincidir con la idea que quiero expresar el título de un libro de Octavio Paz acerca de la obra de Marcel Duchamp.















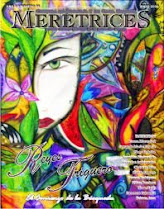

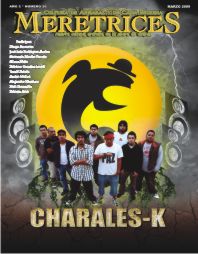
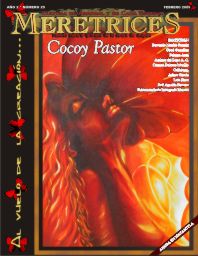
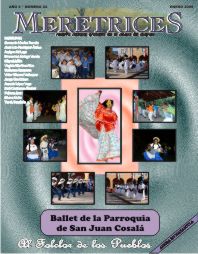






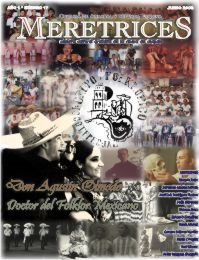
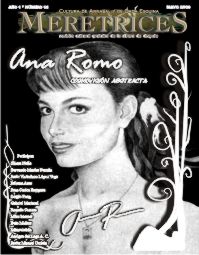
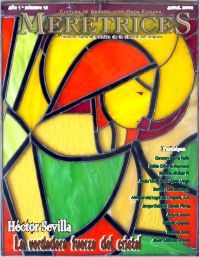
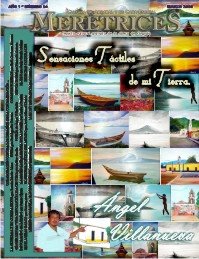



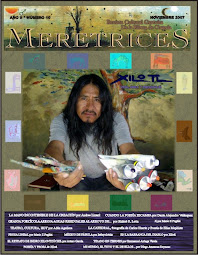
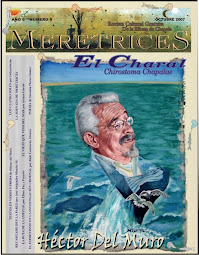
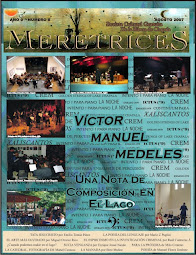
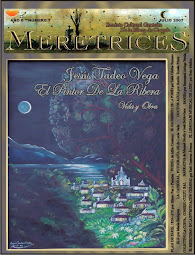

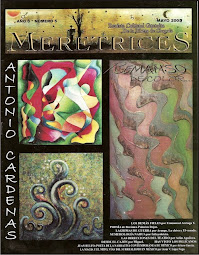
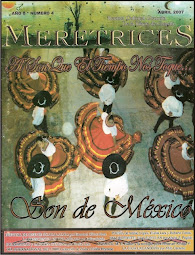
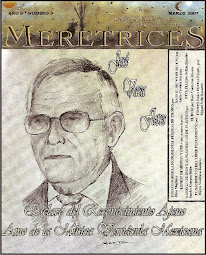
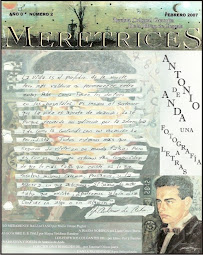


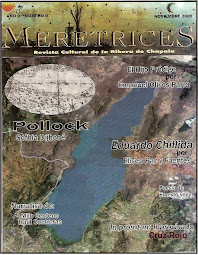
No hay comentarios:
Publicar un comentario