Escena de Pánfila Montreño
Había un guitarrista ciego y un cantinero sordo. Y entre los dos se ayudaban para controlar la situación del local. Si el ciego percibía con la lengua que mala intención se formaba en algún cliente, le hacía unas señas al cantinero con los párpados y con las cejas. Si el cantinero veía, irremediable controlarlo, que el pleito de navaja o pistola se acercaba al escenario basuriento del ciego, le iba dando instrucciones de hacia dónde era preciso moverse para que no le fueran a poner un agujero más en el cuerpo. El buffet estaba colocado en lo más interno del local: gordas para amantes de montañas, raquíticas asmáticas para depredadores de primera instancia, viejas bordando pañuelos para los jóvenes pobres que no podían pagarse algo mejor, para los afrancesados una rubia parisina que se hacía trenzas sin recato con los vellos de las axilas, y púberas de senos chicos, e indias violentas que golpeaban a los clientes, y gringas que emborrachaban con frases adornadas a los abogados para que firmaran papeles en blanco, y enanas, y gigantonas, y mutiladas, y sentimentales que se enamoraban todas las noches para olvidar al alba, y dos amujerados pintarrajeados de la cara y con el gesto grotesco… Cuando a algún tertuliano le iniciaba el ansia en las partes secretas, iba a los bancos mugrosos y piojentos donde reposaba el ganado, desmenuzando el chisme, con las nalgas pegadas a la madera, contaba las monedas y examinaba, si no lo había hecho antes, para luego elegir. Allí, frente a los ojos adormilados de esperar macho que transfigurara monedas por gemidos constantes y sonantes, frente a los senos colgantes y los vientres gelatinosos, se posó Jacinto Roldán y sobornó exhaustivamente a cada mujer hasta que Pánfila Montreño, la que al emborracharse, dando grande espectáculo a la corte taciturna de borrachos, oficinistas y magistrados, hacía el amor con las patas de las sillas, le expresó entre eructo y gargajo: <>
Al sólo darle el papel garabateado con letras risibles, un orondo magistrado más composición zoológica que fachada de hombre –mejillas de puerco, labios de bagre, bigotes y ojos de perro apaleado–, en gritos radiantes se les acercó: <
> La Montreño tomó el dinero. Apretándolo con sus dedos torcidos fue repique de metal, campaneo de un acto irrevocable. A su paso la corte alcoholizada, eufórica, berreaba frases. Y el ambiente se transformó en una mezcla de escupitajos dejados debajo de las lenguas pastosas y alquitranadas, en un zumbido constante de las voces menguadas en avispero instigado, en un sonido irregular abandonado entre los dedos del ciego que rasgueaba las cuerdas de la guitarra como quien acaricia un gato moribundo. Una bocanada de humo de habano y un enorme trago de mataburro hediondo a pies sudados, le bastaron a Pánfila Montreño para emborracharse los ojos con imágenes innombrables de hombres tricéfalos. Sus manos, tendidas, tensadas entre dos hombres que echaban la saliva afuera, babeando al igual que un hocico de toro después de besar el abrevadero. Todos en silencio, sólo la guitarra en sonido, que lentamente intensificaba el trémolo. Luego fue la comedia, la intensa melodía gemebunda salida de labios de la Montreño, que incrementaba o disminuía según la velocidad y la precisión oscilante de la penetración. Al principio los novatos, jóvenes estudiantes de medicina, gramática o abogacía, escapados de las lecturas soporíferas de tratados y otras lecciones diversas olientes a cadáver, avergonzados y ocultos en las mesas más ensombrecidas, no podían creer que hubiera mujer en la ciudad que entablara relaciones amatorias con una silla, mueble específicamente construido para sentar el cansancio del cuerpo, ni que los músculos de la parte pudenda de la mujer tuvieran una elasticidad tan descomunal y práctica, pero pasado el pánico moral y científico y tomadas algunas botellas de mal licor, dejaron los argumentos y las suposiciones para las aulas, adhiriéndose jubilosamente al gran acontecimiento, dando risotadas latinistas, miradas de jurisconsulto o alocuciones filosóficas que colindaban con la estupidez. Aquello, la risa estupefaciente emergida desde las cuevas de la palabra hecha interjección, la lúbrica y bien fundada velocidad con que Pánfila Montreño agitaba la silla, la martillante voz chillona de los amujerados que elogiaban la sagaz disposición de la artista, orgullo infalible del putero, el mugir suave de los asistentes que se hurgaban, unos a otros, inconvenientemente la entrepierna cebados hasta el hartazgo del deseo acumulado por estar mirando el espectáculo, desencadenó, luego de que la autora del enajenamiento corporal generalizado depusiera un charco de fluidos en el piso y exhalara un sonoro gemido, la orgía. Los funcionarios regalaron dinero a los estudiantes para que ocuparan mujer, las viejas se pusieron en oferta, las gordas les restregaban a los hombres los senos en la cara para que vieran que había de dónde agarrar, las enanas saltaban y luego se prendían de las braguetas gritando:<<¡estamos a la medida!>>, las gringas, siempre escrupulosas hasta en los casos más hostiles, se iban arrimando serpentinamente a los que traían cartera gorda, los amujerados, ya que ni las moscas les volaban entre los labios pintarrajeados, se les sentaban en las piernas a los borrachos que ya no distinguían hembra de macho, ni sol de luna… En tren estrepitoso de pisadas se fue alejando rumbo a los cuartos la manada completa. La Montreño quedó estacada en la silla, inmóvil, jadeando silentemente con la mirada vidriosa.
Juan Frajoza













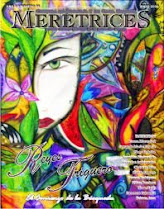

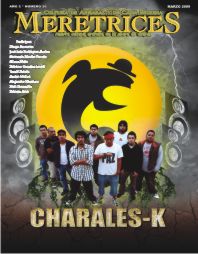
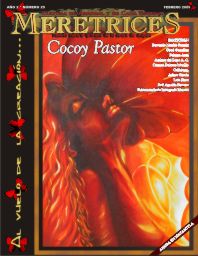
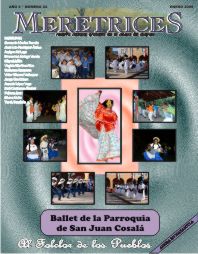






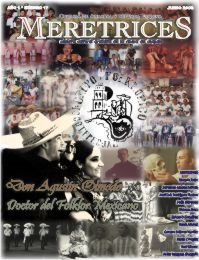
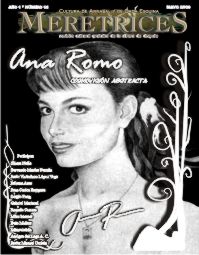
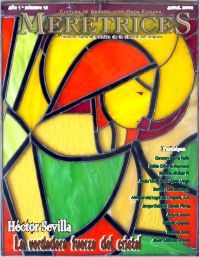
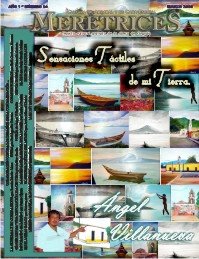



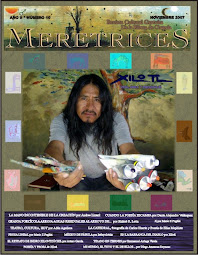
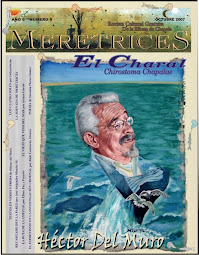
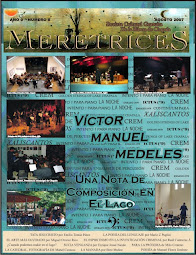
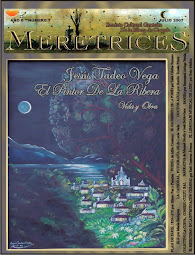

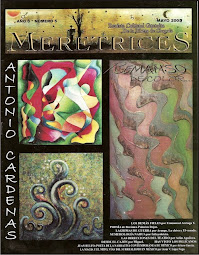
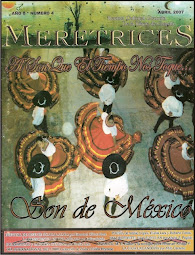
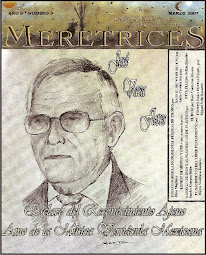
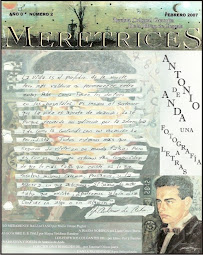


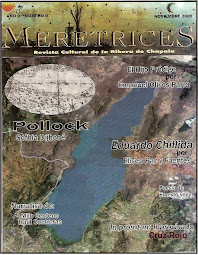
No hay comentarios:
Publicar un comentario