CAMINO ELEGIDO
Un peldaño más, y otro, y otro…
El tiempo había perdido su color; igual la vida. El silencio se rompía con el ruido de sus pasos que cada vez eran más débiles. ¿Cuánto había bajado? No importaba. Lo único que lo mantenía de pie era la esperanza de llegar al final de esa escalera interminable. Y eso quería. Conocer el motivo de su delirio; descansar de aquella tortura sin nombre que había comenzado un día cualquiera: El ruido del despertador, el baño, la loción; el traje que vestía todas las mañanas, la cortina; el golpe de la puerta al salir del departamento. Luego sus pasos; los mismos que había dado tantas veces, y la escalera: el comienzo; el primer escalón y ahora esto: un hombre desecho; desquiciado por el rencor contra sí mismo. No podía detenerse; no quería. Se aferraba a algo inexplicable. Y es que a cada peldaño el barandal se alargaba más y más, al tiempo que su estupor crecía. Hubiera sido muy fácil derrumbarse ahí, en un espacio desconocido, pero no. Decidió continuar luchando contra la penumbra; contra su deseo de alcanzarla y ser parte de ella para descansar de una vez. No soportaba más ese martirio, esa ruina del alma que era la angustia de no llegar a ningún lado. Ese horrendo delirio es en lo que se había transformado el descenso diario. Una angustia interminable, sin ventanas, ni puertas. Nada. Sólo eso vacío y el muro que se extendía a la par de sus pasos. Ciego, voraz; lo tragaba sin importarle su dolor; sin compadecerse de él. ¡Ay!, cuántas veces había estado tentado a entregarse. A quedarse sentado, y apoyarse en sus brazos para dormir. Pero no; él no. Siguió como si alguien guiara sus pasos y lo mantuviera ahí, bajando, olvidándose del pasado. Llevaba su cuerpo al nido de lo desconocido sin pensar en nada más.
El tiempo había perdido su color; igual la vida. El silencio se rompía con el ruido de sus pasos que cada vez eran más débiles. ¿Cuánto había bajado? No importaba. Lo único que lo mantenía de pie era la esperanza de llegar al final de esa escalera interminable. Y eso quería. Conocer el motivo de su delirio; descansar de aquella tortura sin nombre que había comenzado un día cualquiera: El ruido del despertador, el baño, la loción; el traje que vestía todas las mañanas, la cortina; el golpe de la puerta al salir del departamento. Luego sus pasos; los mismos que había dado tantas veces, y la escalera: el comienzo; el primer escalón y ahora esto: un hombre desecho; desquiciado por el rencor contra sí mismo. No podía detenerse; no quería. Se aferraba a algo inexplicable. Y es que a cada peldaño el barandal se alargaba más y más, al tiempo que su estupor crecía. Hubiera sido muy fácil derrumbarse ahí, en un espacio desconocido, pero no. Decidió continuar luchando contra la penumbra; contra su deseo de alcanzarla y ser parte de ella para descansar de una vez. No soportaba más ese martirio, esa ruina del alma que era la angustia de no llegar a ningún lado. Ese horrendo delirio es en lo que se había transformado el descenso diario. Una angustia interminable, sin ventanas, ni puertas. Nada. Sólo eso vacío y el muro que se extendía a la par de sus pasos. Ciego, voraz; lo tragaba sin importarle su dolor; sin compadecerse de él. ¡Ay!, cuántas veces había estado tentado a entregarse. A quedarse sentado, y apoyarse en sus brazos para dormir. Pero no; él no. Siguió como si alguien guiara sus pasos y lo mantuviera ahí, bajando, olvidándose del pasado. Llevaba su cuerpo al nido de lo desconocido sin pensar en nada más.
.
¿Volver? Eso nunca. Estaba perdido en la lucha contra sí mismo, en ese muro blanco, en esos peldaños interminables, en ese barandal infinito. Temía y deseaba descender más, y seguir en aquel lugar que ya no era el que conocía; el que miraba siempre. Eso había quedado arriba, muy arriba; ahí donde aún ladraban los perros, y se escuchaban las voces de los vecinos. Eso había terminado. Ahora debía llegar a ese lugar. Debía continuar el camino, sin esperar nada; soportando la ansiedad que le derretía el alma y debilitaba sus piernas. Nada es para siempre, lo sabía bien; se lo repetía a cada instante. Cuando el agotamiento lo orillaba a entregarse sin dignidad, cuando al final de cada tramo todo comenzaba de nuevo, intentaba consolarse.
.
Entonces sin separar su mano del barandal, respiraba hondo y avanzada deseando que este fuera el último trecho. Porque ya no podía más. Su barba había crecido; su ropa se había gastado. Cada vez menos los recuerdos lo acosaban y se perdían como todo: como los sueños, como la esperanza; como la vida que quizá tuvo alguna vez. Todo había muerto. Lo único era seguir y entregarse a su propio laberinto sin detenerse. Como si sus pasos marcaran el ritmo del tiempo, o de los corazones.
Así siguió hasta que comenzó a suceder de nuevo. Del mismo modo que las puertas, y las ventanas, y todos los sonidos dejaron de aparecer, el muro cambió de forma. El espacio para estar de pie se hizo más estrecho. En un momento tuvo que agachar la cabeza y caminar de lado. Por ultimo comenzó a arrastrarse, sintiendo el golpe de sus huesos contra los peldaños que nacían sin piedad. El barandal se hizo cada vez más delgado hasta que desapareció. Ahora estaba en un pasadizo por el que bajaba como gusano: acoplaba su cuerpo a la forma de cada escalón. La oscuridad comenzó a acosarlo. Dejo de ver sus manos, y de sentir su aliento. Su corazón no latió más. Dentro de su cuerpo todo comenzó a detenerse también. Quiso llorar y desgarrarse la cara; dejar de ser. Quiso nacer de nuevo y jugar como ya había olvidado. Sin embargo continuó. No se dejó vencer y siguió bajando hasta que vio algo y se detuvo. Todos los párpados de la tierra hicieron una pausa. Era una luz. Se derrumbó por primera vez, y cerró los ojos. Entonces sí: los recuerdos lo acosaron. Los besos de su madre, sus hermanos, las peleas, las comidas en la cocina; su primer amor, su mejor amigo, la primera fiesta; su boda, los paseos, los hijos, los nietos. Todo vino de pronto revelándole su vida; entregándosela un instante, por última vez. Ahí lo entendió todo. Abrió los ojos y volteó atrás. Era un engaño. Aunque hubiera intentado volver no habría podido. Era inútil; debía entregarse como todos lo haremos algún día. Y comenzó a avanzar. Descendió los últimos peldaños, y cayó.
Era una sala enorme, blanca. Una infinidad de cuerpos desnudos yacían tendidos como si durmieran. Niños, niñas, mujeres, hombres; hasta perros y gatos. Era un mar de seres que parecían estar muertos, y lo estaban. Se agachó, alzó la cabeza de un hombre y lo reconoció; su abuelo. A un lado alzó el rostro de una mujer que nunca había visto. Conocidos y desconocidos. Por allá su madre y su hermano. Hasta Ponky estaba ahí. Se miró el cuerpo y en efecto… estaba desnudo; sus ropas habían terminado por ceder. Se tocó el corazón, y nada. Caminó. Saltó algunos cuerpos hasta encontrar un espacio libre; el preciso para su cuerpo. Se sentó, estiró las piernas, echó un último vistazo y se acostó. Mantuvo los ojos abiertos por un rato. Se puso en una posición cómoda y abrazó el cuerpo que tenía frente a él sin importarle de quién era. Cerró los ojos. Se relajó, y su respiración se detuvo. Luego nada; sólo durmió.
JONATHAN MINILA ALCARAZ














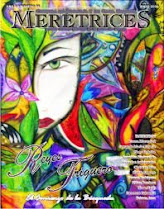

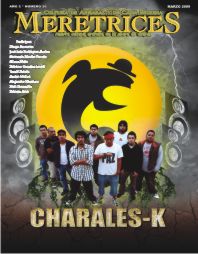
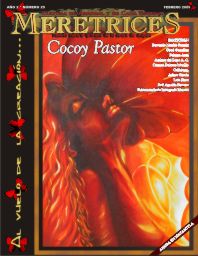
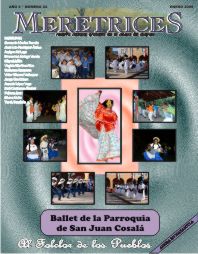






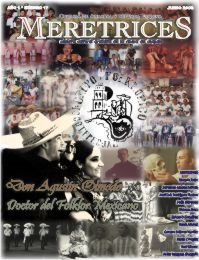
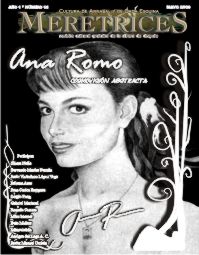
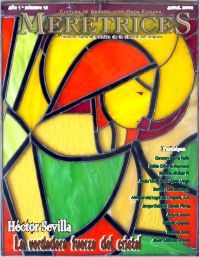
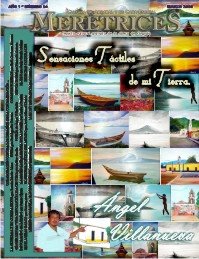



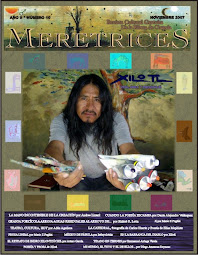
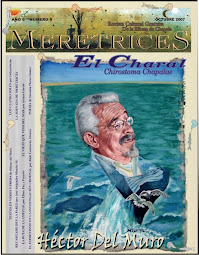
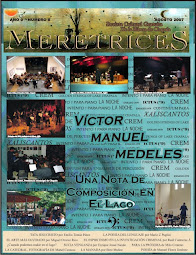
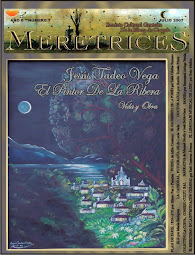

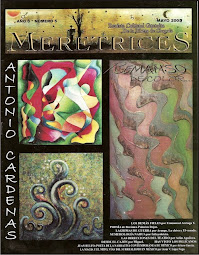
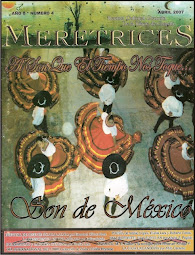
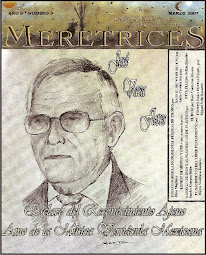
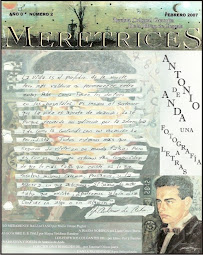


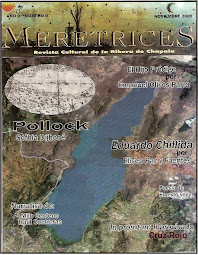
No hay comentarios:
Publicar un comentario