EL AROMA DE LAS COSAS
A Verónica Ortiz
De vez en cuando me quedo sentado durante largos ratos frente al retrato aquél de las calles de Paris, con la torre Eiffel al fondo, esperando ver a alguna silueta familiar, o la sombra que me anuncie su presencia.
Sin querer esta rutina fanática es ya parte de mi vida, como lo fue Verónica durante mucho tiempo, no puedo dejar de reconocer que la extraño y por eso la busco entre los viejos trazos de aquella obra que gustaba tanto.
Un día hace ya varios meses ella simplemente dijo sin levantar la mirada de una revista que traía consigo:
–Huele a color rojo.
En principio la miramos extrañados, pero luego le sonreímos complacientes y continuamos cada cual con lo suyo. Verónica era muy capaz de sentir el olor de los colores y otras cosas extrañas.
Otra vez en su casa, la notamos silenciosa. Cuando pregunté si estaba bien, respondió:
–No, no estoy. Estoy allá.
Y señaló la pintura ante la cual me rindo ahora con especial delectación, lo más curioso es que durante el resto de la tarde no volvió a emitir sonido alguno, sin importar que estuviera acompañada, no hice el menor intento por regresarla a mi lado, ya que la felicidad podía leerse en sus ojos casi siempre tristes, el color de sus mejillas se había encendido y su tez adquirió un tono tostado, como si hubiera estado caminando bajo el rayo del sol durante horas.
Antes de despedirnos, me contó que en Europa hacía frío, que las calles eran sombrías y que el Sena no brillaba tanto al sol del atardecer como había imaginado.
En otra oportunidad y para hacerle una broma le pedí que me recibiera con los ojos cerrados, cuando estuve a su lado, le solicité me describiera el color de mi camisa sin voltear a verme, y después de una pequeña pausa con una sonrisa maliciosa me dijo:
Tu camisa es del color del arcoiris.
Había comprado en efecto una camisa de rayas de colores exclusivamente para esa broma y al parecer el burlado fui yo.
A veces su mirada me daba temor, la sentía atravesarme y continuar detrás de mí, como si todos los átomos que me constituyen se moviesen para dar paso al espectro de sus ojos. Después Verónica sonreía y se convertía en ternura.
Sonreía porque según ella en la plaza un niño había montado su bicicleta por primera vez, o porque a un hombre el viento le había volado la bufanda mientras cruzaba la avenida, o también por que estuvo presente a través de su mirada en los primeros pasos de una niña con vestido color rosa. Claro que desde donde estaba no podía ver ni plaza, ni avenida, ni niña, ocultos a sus ojos tras paredes de concreto y estructuras de hierro macizo.
O tal vez sí podía, tal vez los átomos de toda materia existente cedían ante la penetrante mirada de Verónica, y se hacían a un lado gentiles brindándole paisajes siempre sin secretos.
Así era ella. Así de dulce, así de extraña. Con el pasar de los meses aprendí a entenderla y hasta algunas veces llegué a preguntarle, por ejemplo, de que color era la bufanda voladora. «Blanca», respondía con total seguridad. Y era indudable que una bufanda blanca había cabalgado el viento en la calle más transitada.
Hace tres meses fui a visitarla como era mi costumbre, su madre me hizo pasar a la sala donde supuestamente se encontraba, al no verla por ningún lado le avisé a su familia.
–Habrá salido sin avisar, pero quédate a esperarla –me ofreció esa siempre amable mujer.
Después de un rato me sentí un tanto incómodo y me despedí, posteriormente me enteré de la búsqueda policíaca que su familia emprendió para encontrarla, inclusive fui citado por un detective para responder algunas preguntas.
Nadie me creyó. Decían que estaba loco, que nadie puede sentir el aroma de las cosas y conocer sus colores a través del olfato. Me mandaron al psiquiatra y se olvidaron de mí.
Hace ya mes y medio que la madre de Verónica accedió a regalarme el cuadro que tanto le gustaba, lo hizo según me dijo el doctor con la buena disposición de que se arreglen mis problemas “mentales”.
Yo estoy seguro de que lo que pasó, fue que alguno de los paisajes que visitaba fue demasiado hermoso para abandonarlo, y su mente quedó allí, eterna viajera de tiempos y espacios imposibles. Quizá decidió cambiar la realidad por un niño montando su bicicleta, y latir reviviendo una y otra vez la emoción del primer intento, en ese lugar mágico donde es posible oler el color rojo.
Por eso es que me acerco hasta la pintura y la miro fijamente. Estoy absolutamente seguro que algún día, si pongo la suficiente atención, la veré paseando por las callecitas de París.
Fernando Villaseñor Ulloa















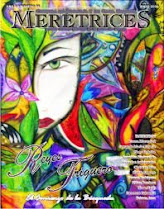

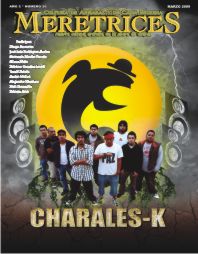
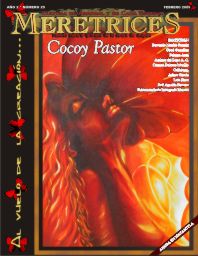
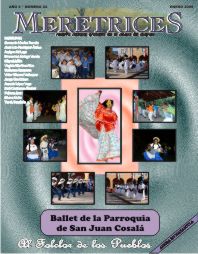






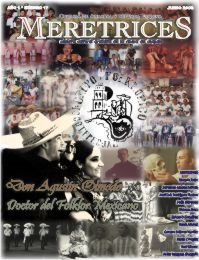
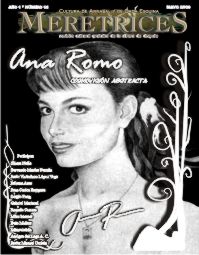
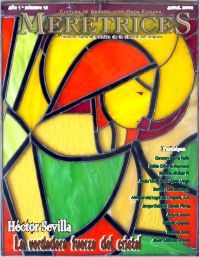
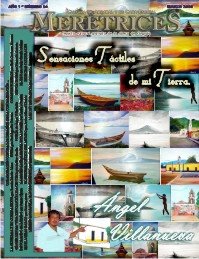



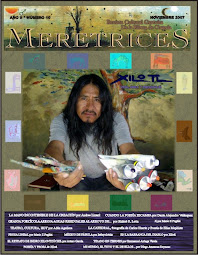
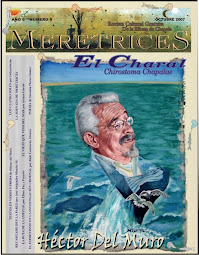
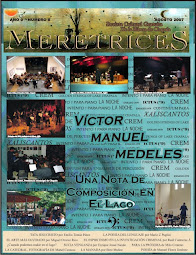
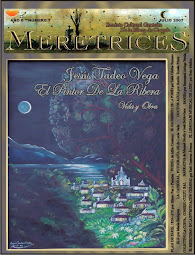

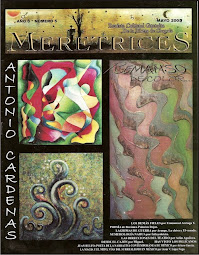
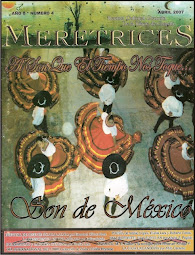
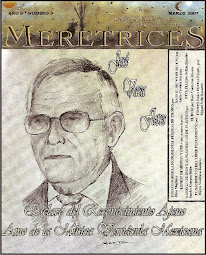
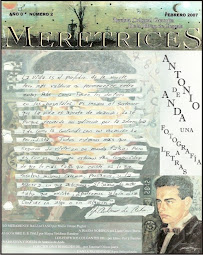


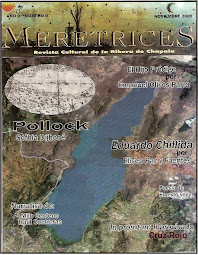
No hay comentarios:
Publicar un comentario