LA FIESTA DEL FUEGO NUEVO
Cuentan que para los antiguos pobladores del país, la fiesta anual del fuego era de vital significado, revestía caracteres trascendentales, nada se le igualaba en importancia. Esta fiesta cíclica, también llamada secular por razón de los siglos que se celebró, se llevaba a cabo cada 52 años, a este período los astrónomos mexicanos llamaban xiuhmolpilli, palabra que significa “Atadura de hierbas” o “Atadura de años”; pues cada hierba simbolizaba un año.
Los antiguos mexicanos además de ser politeístas eran muy supersticiosos, entre otras cosas creían que después del Quinto Sol (ya describí con anterioridad los Cuatro Soles) el mundo se había de acabar al finalizar un ciclo; pero no sabían en cuál; de allí la inquietud en que vivían cuando un ciclo estaba para morir. “¿Se acabará el mundo o no se acabará?” Era la pregunta que todos se hacían con ansiedad. ¿Y cómo podía saberse? Haciendo el fuego a la manera antigua, en la última noche del ciclo. Si se lograba hacer, se podía tener la certeza de tranquilidad relativa por otros cincuenta y dos años; en caso contrario, con toda seguridad el Sol y el Mundo perecería sin remedio, como lo dictaba la profecía.
He aquí la importancia de la fiesta cíclica o secular para nuestros antepasados.
Cuando estaba próximo el fin del ciclo, los mexicanos se preparaban para la fiesta de un modo muy peculiar: inutilizaban desechando todo cuanto tenían: ropas, muebles, trastos, herramientas y utensilios. Hasta los dioses o ídolos eran arrojados al agua o despedazados sin importar que fueran figuras sagradas. Pero al mismo tiempo se dedicaban a tener todo nuevo.
La última noche del ciclo era una noche de gran ansiedad. Nadie dormía durante ella. El fuego se apagaba en todas partes dejando todo en la oscuridad más densa que se pueda imaginar. Desde el anochecer los sacerdotes de México, que eran numerosísimos, se vestían con las insignias de todos los dioses, para representarlos con dignidad. Y luego marchaban organizados en procesión silenciosamente caminando hacia las afueras de la ciudad.
Bastante cerca de la ciudad de México y hacia el sur existe un cerrito aparenta tener en la punta el pico retorcido. Hoy se le conoce con el nombre de cerro de Ixtapalapa o cerro de la Estrella, y se puede distinguir perfectamente desde la Ciudad de México. Pues bien, la procesión de sacerdotes y emisores caminaba hacia ese cerro, muy lentamente, pues el objetivo era llegar a la cumbre del cerrito como por ahí de la media noche.
La ciudad se despoblaba, pues los habitantes marchaban también para colocarse al pie de la pequeña eminencia, como pacientes observadores. Los de los pueblos cercanos se subían a las montañas o a los lugares altos, y desde allá fijaban ansiosos e insistentes la vista en dirección al Cerro de la Estrella, en el punto donde habría de aparecer la llama sagrada.
En la cima del cerro esperaba un templo, a él llegaban los sacerdotes. Salvo la luz de las estrellas que podían verse en el cielo, la oscuridad más profunda reinaba esa tierra. Era aquella una noche de inseguridades, pavor e incertidumbre, en que todos temblaban, desde el niño hasta el viejo, pues no sabían si el día amanecería y saldría el sol.
En medio de aquella impaciencia, los sacerdotes esperaban a que las cabrillas estuvieran en la mitad del cielo.
Comenzaba entonces la ceremonia. Tomaban a un prisionero de guerra y lo tendían de espaldas en la piedra de los sacrificios. Le abrían el pecho con una daga y le sacaban el corazón aún tibio. Consumado el sacrificio, no quitaban el cuerpo de la piedra, sino que en ella lo dejaban tendido, y sobre el pecho abierto, encima de la herida sangrante, ponían los útiles necesarios para producir el fuego, es decir, el Mamalhuaztli.
Uno de los sacerdotes tomaba el palo cilíndrico y duro, y aplicándolo en el hoyo del madero plano lo hacía girar con fuerza. Todos los allí presentes estaban en la mayor zozobra. Los de abajo esperaban intranquilos. Los de las montañas nada veían: eran los más inquietos.
Aquel era el momento decisivo. ¿Brotaría la llama?
El sacerdote, cubierto de sudor trabajaba, trabajaba, no dejaba de trabajar. Y entonces…
¡Por fin brotaba la llama! Un grito de júbilo se alzaba entre los presentes. Repetido el grito en todas direcciones, se propagaba por la llanura hasta llegar a las montañas. Ardía el madero blando y con él se encendía una inmensa hoguera encima del cerro. En ella arrojaban el cuerpo y el corazón de la victima para que se consumiera. Luego que los de los pueblos y montañas veían brillar en la oscuridad de la noche la llama apetecida, prorrumpían en alaridos de gozo y felicidad, y entonces se sacrificaban sacándose sangre de las orejas, con espinas para después arrojarla desde lejos hacía la distante hoguera.
De todos los pueblos y provincias habían ido emisarios a Ixtapalapa con el exclusivo fin de recibir el fuego nuevo. Era como si fuera un fuego bendito. Aquellos emisarios eran muy buenos corredores y se habían distribuido sabiamente de distancia en distancia, como postas. Luego que los sacerdotes les entregaban una como antorcha de ocote ardiendo, bajaban a la carrera por la falda del cerro sin dejar que la llama se apagara o se desvaneciera; y relevados en las postas por nuevos corredores, el fuego pasaba de mano en mano hasta llegar en breve tiempo al reino de su destino, donde era depositado en el templo mayor.
¡Qué hermoso y sugestivo aspecto debía de presentar el cerro a media noche! Se podía ver a los numerosos emisarios bajar corriendo por la falda con sus antorchas luminosas alzadas en las manos. Emisarios especiales llevaban el fuego a la ciudad de México, y encendían con él, en un gran candelero de cal y canto, una grande hoguera en el templo de Huitzilopochtli. De allí el fuego se propagaba a los demás templos y habitaciones de los sacerdotes en el reino de la capital.
Los habitantes comunes de la ciudad acudían a los templos por el fuego nuevo y lo llevaban a su casa, encendiendo en el patio una lumbrada, en la cual sacrificaban codornices arrancándoles la cabeza.
Era entonces la hora del regocijo general. La fiesta se escuchaba en todos los hogares, ya poseían el fuego y tenían asegurada la vida para otros cincuenta y dos años más. Como habían inutilizado todo, desde los trastos de la cocina hasta los muebles, ahora todo lo reponían con objetos nuevos. Todos amanecían estrenados. Y todos comían panecillos de alergia o tzoali, que se hacía de alegría (amaranto), maíz y miel.
Y era así como se renovaban los votos de nuestros ancestros, reafirmando la idea prehispánica de la vida que se va dando en ciclos.
Ixtlayolotzin















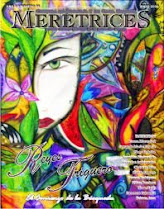

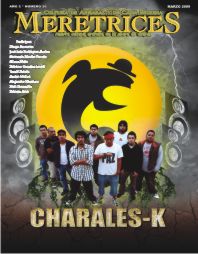
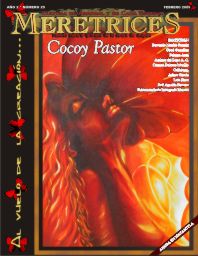
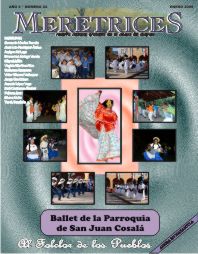






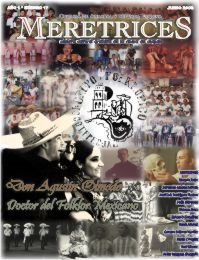
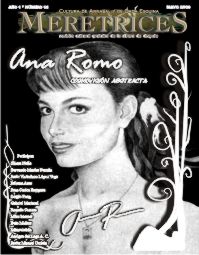
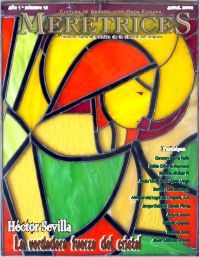
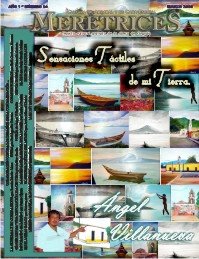



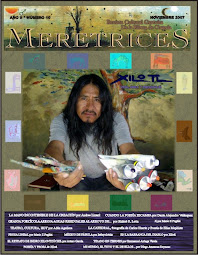
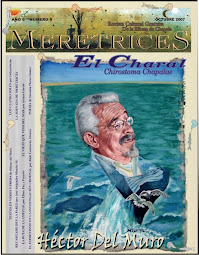
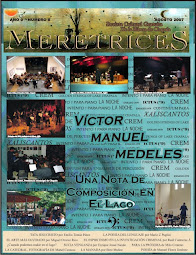
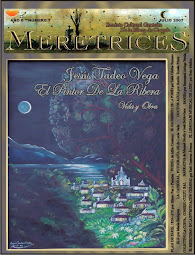

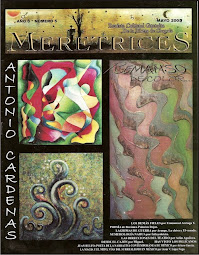
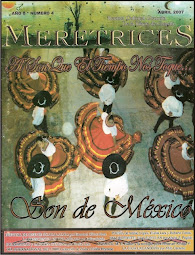
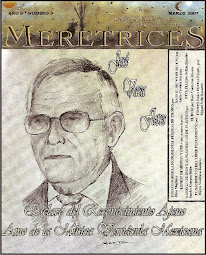
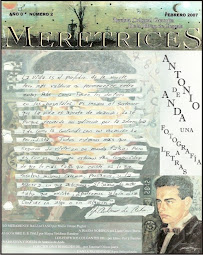


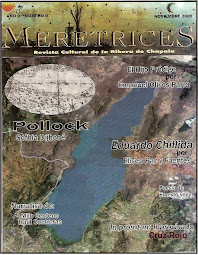
No hay comentarios:
Publicar un comentario