Escape de paleta
Mirando al hombre maduro tras el cristal de su consultorio, el doctor Maden le dijo a su asistente que ese hombre (señaló hacia las espaldas de un tipo de incipiente calvicie), después de varias pruebas, radiografías, llenado de formatos, etcétera, etcétera, y de hablar con largueza con la doctora Waters, habían llegado a la conclusión de que Mr. Swelling tenía dentro de la cabeza, con el fin de pensar, una especie de reloj, cuyo principio podía ser el del escape de paleta, ideado por Huygens y Coster a mediados del siglo XVII.
Al notar la cara de incomprensión de su asistente, el doctor Maden le explicó que cuando el péndulo se encuentra en el extremo derecho del arco de oscilación, la parte anterior de las dos paletas se encuentra enganchada en la cara vertical de uno de los dientes de la rueda de escape y el diente impulsa el péndulo a través de la paleta; cuando el péndulo oscila de derecha a izquierda, la paleta anterior queda librada de la rueda de escape.
El muchacho seguía teniendo cara de galimatías, le pidió que se imaginara la maquinaria más sencilla de un reloj de péndulo, de los altos, en general con caja de madera; que cerrara los ojos y que pusiera ahí , en esa oscuridad, lo que le acababa de decir y que escuchara con atención, que dejara de pensar en bobadas y prosiguió: La paleta posterior se engancha ahora en un diente situado al otro lado de la rueda de escape; y el impulso del péndulo hace que la rueda de escape retroceda hasta que el péndulo llega al extremo izquierdo del arco de oscilación. Entonces, se repite de nuevo la misma secuencia, aunque ahora el péndulo oscilará de izquierda a derecha.
Viste, botarate, qué sencillo es; abre ya los ojos, he terminado el diagnóstico psiquiátrico. De seguro estabas imaginado a tu novia moviendo las piernas como si estuviera enganchada en tu diente vertical para impulsarla con la paleta. El muchacho se sonrojó y siguió al médico hacia el interior de su consultorio; el doctor tomó asiento frente a su escritorio mientras que su asistente se quedaba de pie contra la pared del lado y cerca de su jefe.
El psiquíatra se talló las manos como si tuviera frío y se dirigió a su paciente: Mire, Mr. Swelling, hemos llegado a la conclusión de que puede irse ya a su casa; no hay ningún problema. Bueno, hay uno, pero pequeño; aunque no lo crea, su mente se encuentra oxidada como si trajera dentro de su cráneo una maquinaria que tiene siglo y medio funcionando. Usted comprenderá que ante ello no podemos hacer nada, no existe medicamento alguno, ni siquiera el aceite de bacalao –el médico esbozó una media sonrisa y su asistente contuvo una carcajada--; no se preocupe si a veces llega tarde o temprano, o si no sabe el día ni el mes ni el año en que vive. En usted es normal y no le haga caso a las opiniones desmedidas de su esposa. Lleve usted siempre una agenda, un reloj de los mejores de carátula grande con números romanos; en las pruebas que le aplicamos, respondió usted muy bien a este tipo de números.
Hoy es Navidad, tiene usted aquí seis meses; su seguro cubre todos los gastos. Póngase su ropa de vestir, salga del nosocomio y detenga al primer taxi que pase y llegue a su casa a celebrar este día. Sobre todo, sus hijos se pondrán contentos de tener a papá de vuelta en casa. En cuanto usted salga, yo le llamaré a su esposa, dándole la nueva buena y le pediré que el día 26 pase a firmar los documentos del seguro mancomunado.
La sonrisa de Mr. Swelling fue como de rebanada de sandía, le agradeció al médico, se despidió del asistente y salió tan rápido como si su péndulo se hubiera acelerado de súbito, como escape de paleta.
Guillermo Samperio
*********
TREN
Cuando hablamos la última vez, sabía que después de la próxima ocasión en que nos veríamos no habría ninguna más. Tu y yo, o solo yo sin ti, o lo que quedó, o lo que nunca existió, o lo que inventé entre nosotros, o aquello que hubo de suceder pero no ocurrió, indujeron el proceder que hoy desvanecidas las ataduras me hace libre.
En la voz se te notaba emocionada, los deseos persistentes durante años dejarían de ser posibilidad para transformarse en actividad. Sobre todo la necesidad absorbente de largarte de estas tierras, esa que a pesar de consumirte, fomentabas comprando revistas de viajes y viendo programas de televisión en donde la cultura expuesta fuera cualquiera menos la propia.
Cotidianamente imaginabas que partías. Maleta en mano, acostumbrabas presentarte en la antigua estación de tren, donde hacía décadas ninguno de ellos se desplazaba sobre sus vías. Elegantemente vestida, colocabas los pies sobre el andén de mármol. Desesperada, observabas el reloj inservible colocado en lo alto del edificio que albergó las oficinas de la Continental Rail. Angustiada, agudizabas el oído en busca del sonido provocado por el silbato de la locomotora. Caminabas de aquí para allá, hasta que el gusano de metal aparecía; te subías, con la mano decías adiós, te ibas.
Nunca dudé de tu cordura, sé estás loca, tenías lo necesario para ser feliz, jamás lo aprovechaste. La maldita condición de aventurera que te ha acompañado desde niña –tienes que aceptarlo– te condujo a la demencia. Mira, igual hubieras nacido en otro sitio y la situación no sería distinta, lo tuyo es un mal con el que se nace.
Para protegerte de ti misma te invité a tu frecuentada estación. El pretexto era despedirme. Llegaste puntual. Te esperaba bajo la sombra del árbol que se encuentra al lado de donde empieza el cuartucho anteriormente habitación de los maquinistas. Previamente, acomodé el mantel blanco que me regalaste en mi cumpleaños colocándole encima una botella de Merllot, pan, queso, agua y dos copas de cristal.
Nos sentamos en el suelo, platicamos, te deseé lo mejor. Brindamos por el futuro, tú con vino, yo con agua –sabes que no tomo alcohol–. Comimos, seguimos brindado hasta que comenzaste a convulsionar.
Emanaba tanta saliva de tu boca que en pocos segundos te mojaste el cuello. Intentabas decir algo, no podías, te tome entre mis brazos. Tus ojos me miraban como preguntándome porqué lo había hecho, ya te lo dije, fue para salvarte. Con la calma necesaria te llevé a la fosa que escarbé un día antes especialmente para ti. Deposité tu cuerpo, lo cubrí con cal, devolví la tierra que había removido a su lugar.
Hace rato pasé por la estación del tren, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reutilizarla sigue sin funcionar; parece que todo sigue en su sitio: el silbato de la locomotora que llega, tú subiéndote y diciendo con la mano adiós; mientras… te vas.
Raúl Contreras Álvarez.
**********
EL FANTASMA
Otra vez ese súbito despertar, la misma hora de otras noches.
La misma hora, el mismo sueño, el mismo lugar, la misma angustia.
Antonio despertó con el corazón latiéndole muy fuerte, con el cuerpo tembloroso y cubierto de sudor. Descalzo fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua fría para humedecerse la boca seca por la ansiedad.
El sueño que lo angustiaba era recurrente y muy nítido, casi real, juraría que era real.
Se soñaba navegando en una pequeña embarcación con un vaivén tranquilizador. La luna plateada se derretía en la superficie de un lago inmenso, como el mar, pero tranquilo y silencioso y una suave y fresca brisa movía sus cabellos largos hasta los hombros.
El aroma de naranjos en flor perfumaban el aire y a su alrededor flotaban en el agua frutas untadas de plata. Recogió una, la mordió, pero no tenía sabor, sin embargo un aroma intenso a guayaba madura lo envolvió.
Lentamente se acercaba a la orilla, ya distinguía la figura delicada de una muchacha que aguardaba con el amor prendido en los ojos y un ramo de flores de San Juan en el regazo.
Se sentía muy feliz, estaba a unos instantes de llegar a ella. De pronto, de la nada, aparecía un anciano que lo azotaba con un látigo de piedritas redondas que le escocían la cara y los brazos, veía con claridad el miedo en sus ojos, pero no entendía la oración incomprensible que como un conjuro le lanzaba.
Las flores blancas alrededor de su cuello se alejaban. Sentirse dolorosamente incomprendido y arrebatado de lo que tan feliz lo hacía, lo despertaba.
Dejaba pasar el día, vagando sin rumbo, ansiando que llegara la noche, esperaba con impaciencia el momento de dormir para disfrutar de la primera parte del sueño, antes de que el anciano apareciera y lo arrancara a la realidad.
Sus padres habían muerto hacía tiempo en esas tierras extranjeras a las que llegaron cuando Antonio tenía dos años, por eso todos los recuerdos de su origen estaban borrados.
Un día, que ya no soportaba la añoranza de lo que no recordaba y ni siquiera conocía, decidió ir en busca de sus raíces.
Regresaría a la tierra de sus antepasados. Hurgó en su memoria, tratando de recordar donde habían vivido sus padres antes de viajar al norte. Se arrepentía de la poca atención que había puesto cuando los oía hablar de su juventud. Los viejos eran tan aburridos con sus añoranzas.
-Mire m’ijo- decía su padre –nosotros vivíamos por la laguna de Chapala, allá por donde sale el sol. Todos éramos pescadores y en las noches de luna, yo, mis hermanos y mi padre –que en gloria esté – nos íbamos a pescar. Teníamos una lancha, que entre todos compramos. Agarrábamos muy buena pesca y luego ya amanecido nos íbamos a vender pescado por las calles de Ocotlán.
¡Ocotlán¡¡Cerca de Ocotlán¡, se felicitó por haber recordado el lugar en donde empezaría la búsqueda. Tal vez allá encontraría la respuesta al porqué de sus sueños.
Vendió todo lo que tenía y se dispuso a viajar a la tierra de sus padres y de sus abuelos. Llegaría a la ciudad y se dejaría llevar por la “querencia” como le contó su padre que contaba su abuelo.
Ya estaba aquí en el final de su viaje y en el principio de su destino.
Recorrió algunas calles buscando con la mirada quién pudiera ayudarlo. Se acercó a un hombre mayor y le preguntó si conocía a la familia de Salvador González, el pescador. El anciano sonrió y le dijo –tú has de ser nieto de Chava tienes la misma cara de tu abuelo y hasta el modo como tuerces la boca al hablar.
-Mira muchacho, vete a Cuitzeo, está aquí nomás, luego, luego. Sigue caminando cargado a tu izquierda, siempre a tu izquierda y vas a encontrar la laguna, no la verás porque el caserío te tapará la vista, luego el camino sube y veras la laguna abajo a tu izquierda. Sigue caminando por la carretera y vas a llegar, no hay pierde, te jalará la “querencia”, llegarás a Las Tortugas, quieras o no. Pregunta a quien sea, por ahí viven muchas familias, cualquiera te dará razón de tus parientes. Pero vete rápido, porque pronto obscurecerá.
Parecía que eran verdad los cuentos del abuelo, porque a medida que salía del caserío, ya en las afueras de Cuitzeo, sentía una felicidad inexplicable, reconocía el terreno como si lo viera todos los días, recordaba cada uno de los recodos, los árboles y las peñas. Desde lo alto de la carretera, pudo ver por fin, la laguna. El corazón se le quería salir del pecho cuando reconoció allá a lo lejos la silueta del paisaje de sus sueños y desvelos.
Y ahí en el atardecer, en esa rara vez cuando la luna se apresura a aparecer y el sol se entretiene para mirarla, Antonio vio con claridad, que con un vestido azul con dibujos de guirnaldas de flores blancas, una muchacha esperaba a la orilla de la laguna plateada en la temprana noche.
Muy cerca de ella, un anciano repasaba las cuentas de su rosario, rezando por el descanso eterno del fantasma enamorado que se aparece en las noches de luna llena en las aguas mágicas de Chapala, cuando los pescadores tienden sus redes y las almas en pena vagan entre los vivos.
Virginia Martínez Rizo.














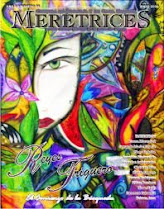

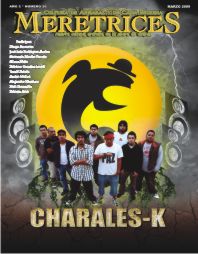
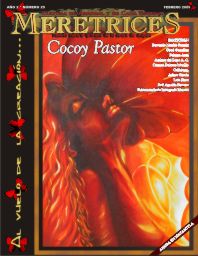
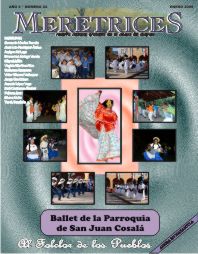






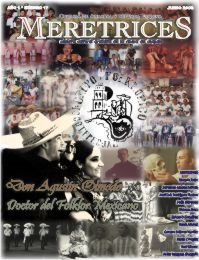
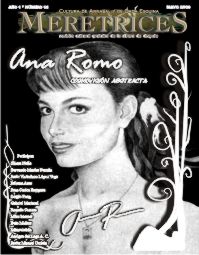
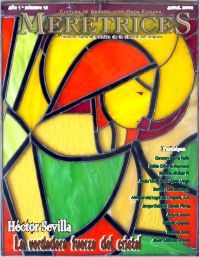
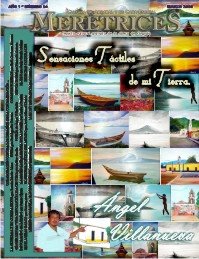



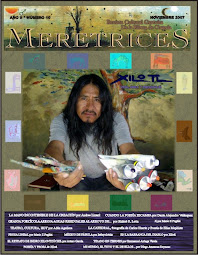
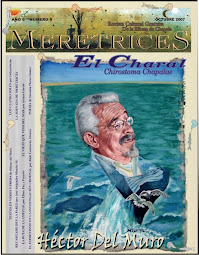
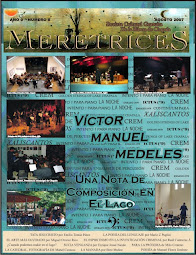
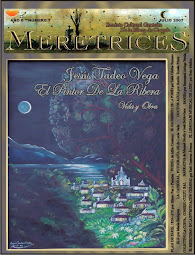

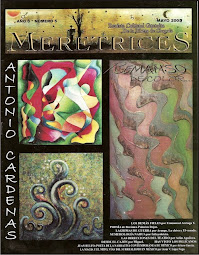
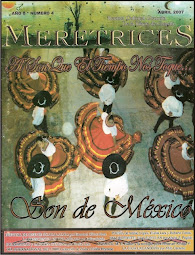
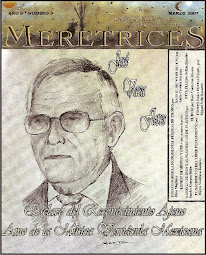
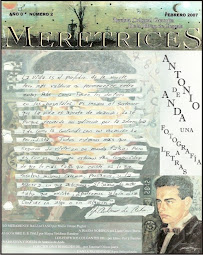


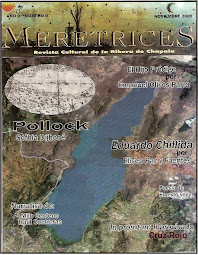
No hay comentarios:
Publicar un comentario