Editorial
Cuando era niño nunca supe de qué sitio me salían tantos sueños. Soñaba todo el tiempo, de noche y de día. Desde luego deseaba que todo fuera diferente, que todo lo que yo alcanzaba a creer como malo desaparecía y la vida se iba convirtiendo en una sucesión de pequeños momentos de placer que se seguían unos tras de otros. Llegué incluso a creer que lo que se aproximaba estaba sujeto a un equilibrio y una justicia de orden superior. Me ha costado tanto aprender con claridad hacia dónde se inclina la balanza. Y aún hoy, en momentos de debilidad, cometo el peor de los errores que es pensar que la felicidad se construye con dinero, logros profesionales, salud y una pareja a quien querer y que me quiera. Qué errado y vulnerable es este juicio. La verdad es que en siete milenios nadie ha sido capaz de dictar la receta para la felicidad, o por lo menos una que sirva en todas las circunstancias y para toda clase de personas. Ahora sé que si la vida está llena de algo es precisamente de oportunidades pero que esto se descompensa con el hecho de que también es extremadamente injusta. Creo que el ingrediente para la felicidad, transitoria y pasajera, radica en algo que aún no hemos podido descifrar; una rara mezcla de circunstancias mediocres con la aberrante capacidad de ver las cosas como si fueran gozosas; una apropiada cantidad de anacrónicas frases célebres de oradores de pacotilla con su respectiva inclinación humana para crear ídolos y morir en el intento de imitarlos; una noticia fortuita en un día en que bastó que no faltara el agua en la regadera para tomarla con un júbilo irracional; un extraño, extrañísimo equilibrio de claros y grises cristales con los que vamos viendo, a capricho, la vida misma. A incomprendidos y mezquinos no nos gana nadie. Estamos aquí para hacer, con nuestros actos egoístas, infelices a todos los que nos rodean, incluidos, desde luego, a nosotros mismos. La cosa es que no nos damos cuenta porque la sensación de felicidad es tan grande y poderosa que las pocas veces que se nos presenta bastan para opacar todos los otros momentos amargos en los que pasamos por la existencia como si no existiéramos, en verdad.
Los sueños de mi infancia, todos, absolutamente todos me han abandonado. A veces me complace creer que algunos se han cumplido, pero me engaño, severamente. Nada de aquel niño queda hoy en mí. Otros sueños llegaron por asalto y me moldearon a su forma, como a todos nosotros, y tuve que someterme a ellos y al hecho de que todo cuanto he logrado en mi vida no me satisface más que en breves momentos, aún hay un vacío en mí que no sé cómo llenar; y comienzo a pensar que jamás lo sabré.
Tengo que reconocer las cosas como yo creo que son, es mi obligación como poeta y mi compromiso para con mi sensibilidad. No niego que la vida sea hermosa, que el cielo se extiende hasta dentro de nosotros mismos, que amar nos hace sentir casi divinos, que aconsejar, heredar, compartir, dar, recibir y resistir son cosas que nos hacen sentir muy bien… pero son tan fugaces y escazas que…
Sé que hay cientos más que creen que las cosas son distintas, que sí es miel sobre hojuelas y que el amor lo cura y lo resuelve todo. Esa diversidad asimilada me advierte que envejezco. Sin embargo, mi labor es callar muy pocas veces y escribir el resto de ellas…














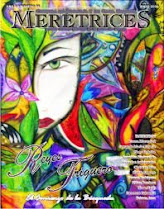

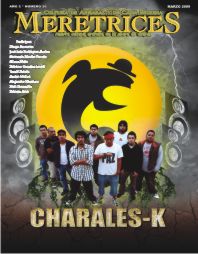
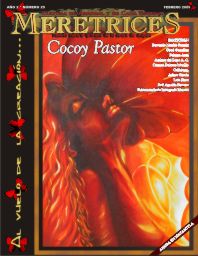
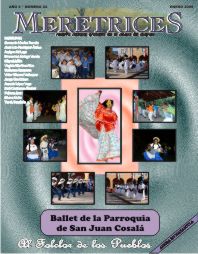






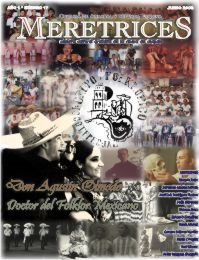
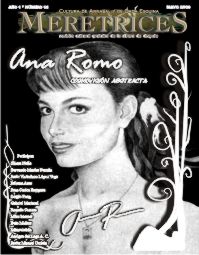
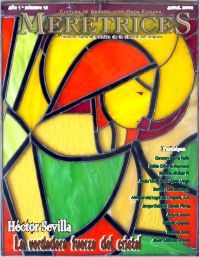
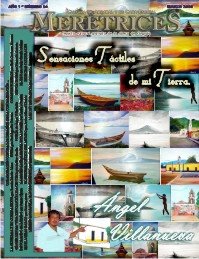



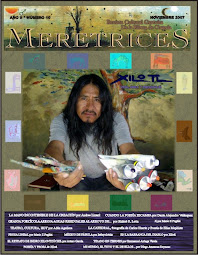
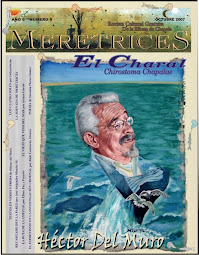
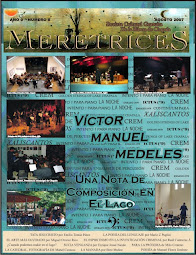
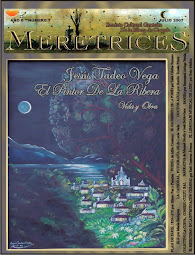

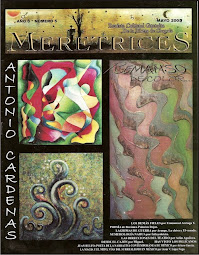
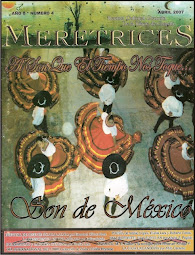
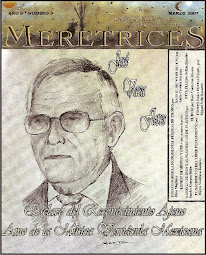
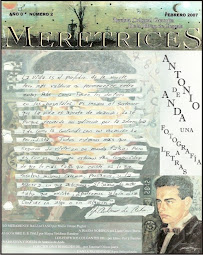


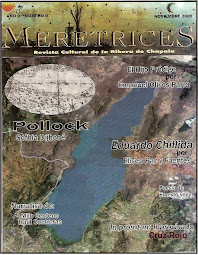
No hay comentarios:
Publicar un comentario